Arquitectura del paisaje: del cálculo geométrico a la identidad del lugar
El Arq. Marcelo D’Andrea, presidente del CAAP y director de la Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje de la UBA, da la clave para reconocer un buen proyecto.
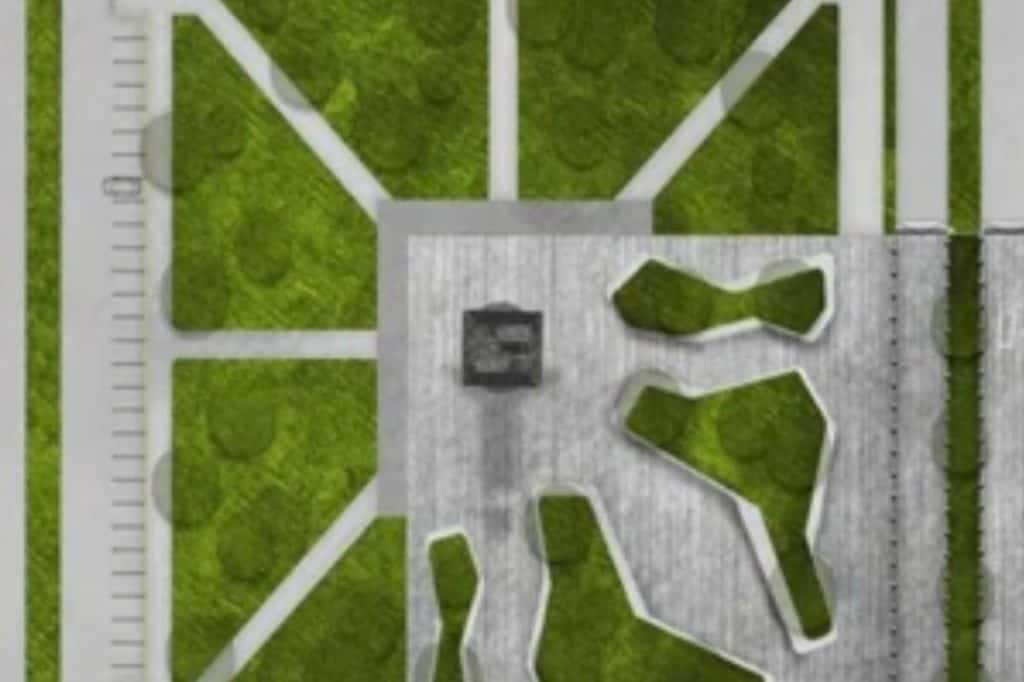
Hacia fines del siglo XX, el proyecto de parques, plazas y jardines dejó de apoyarse en “reglas” casi matemáticas —como la simetría axial con ejes y espejamientos— para dar un giro hacia enfoques que leen el entorno físico y social como punto de partida.
Ya no se diseña un “objeto” repetible, sino una relación viva entre clima, suelos, vegetación, ciudad y cultura de uso. Esa transición, que en Europa y en Estados Unidos se instaló desde los años setenta, y, en la Argentina, maduró unos años después, fue acompañada de una conciencia ecológica que exige obras bellas, funcionales y ambientalmente sustentables.
Proyectar para una sola sociedad y un solo sitio
La enseñanza contemporánea del diseño de paisaje en la Universidad de Buenos Aires (UBA) —según el Arq. Marcelo D’Andrea, presidente del CAAP y director de la Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje de la UBA— parte de una premisa simple y exigente: si el diseño es realmente bueno, está tan ajustado a su lugar y a su comunidad que no funciona igual en otro sitio.
Si puede recortarse y funcionar igual en cualquier lugar del planeta, está mal planteado. Se proyecta para ese sitio y para esa comunidad, incluso, en un jardín privado, con sus modos de vida y su manera singular de habitar el exterior. El resultado es específico por definición.
Cinco llaves de proyecto: superficie-ambiente, límites, estructura espacial, programas, identidad
En su cátedra y en su práctica profesional, D’Andrea sistematiza el proceso en cinco dimensiones operativas:
-Superficie-ambiente. Diagnóstico climático (temperaturas, asoleamiento, vientos), régimen hídrico (lluvias, napas), sustrato, pendientes, vegetación existente y su posibilidad de trasplante; además, lectura del contexto urbano-arquitectónico y del perfil social de quienes usarán el espacio.
-Límites. No son solo los de la escritura del lote. Interesan los límites psicológico-espaciales: veredas, rejas, medianeras, fachadas vecinas, escuelas enfrente que dilatan la “orilla” de una plaza, o superficies que se continúan para inducir asociación de usos (por ejemplo, un mismo solado entre patio escolar y espacio público). También vale pensar el uso nocturno con luz, proyecciones o cine a cielo abierto.
-Estructura espacial. Ejes, desniveles y piezas que organizan secciones y sistemas constructivos, siempre en diálogo con los programas y con los límites reales y percibidos.
-Programas. Definir quiénes (niños, jóvenes, adultos, personas mayores, con mascotas o sin ellas) y cuándo (día/noche, semana/fines de semana) usan cada área; ajustar soportes y accesos a esos ritmos.
-Identidad. Materiales, especies, funciones y trazas deben confluir en una identidad clara y reconocible. La identidad otorga pertenencia a quienes habitan el lugar y lo vuelve único también para quien lo visita. En términos urbanos, esa identidad condiciona conductas: el diseño puede fomentar respeto peatonal o cuidado colectivo sin necesidad de “multa”, solo por reconocimiento del entorno.
Proxémica y “ciudad vivida”: del libro a la obra
La proxémica —concepto popularizado por Edward T. Hall en La dimensión oculta— aporta una lente precisa: las personas regulan distancias y comportamientos según configuraciones espaciales.
Incorporar esa variable desde el anteproyecto permite alinear la forma con la práctica social esperada, evitando piezas bellas pero impropias del uso real. De allí que la cátedra entrene a “hacer las preguntas correctas” antes de dibujar líneas definitivas.

Arquitectura y paisaje: dos lenguajes, una misma responsabilidad
Arquitectura y paisaje dejaron de ser profesiones “autónomas”. Hoy funcionan como ideas construidas que se necesitan recíprocamente para existir con sentido: el edificio completa al vacío, el vacío da sentido al edificio.
Para el proyectista, son, además, herramientas de opinión intelectual: desde ellas se le dice al mundo cómo queremos vivir. En ese mensaje —ambiental, social, estético— descansa la responsabilidad profesional de la década.
Sobre el autor

Economía & Viveros


Publicaciones relacionadas

Roberto Giudici

Mabel Matarazzo






